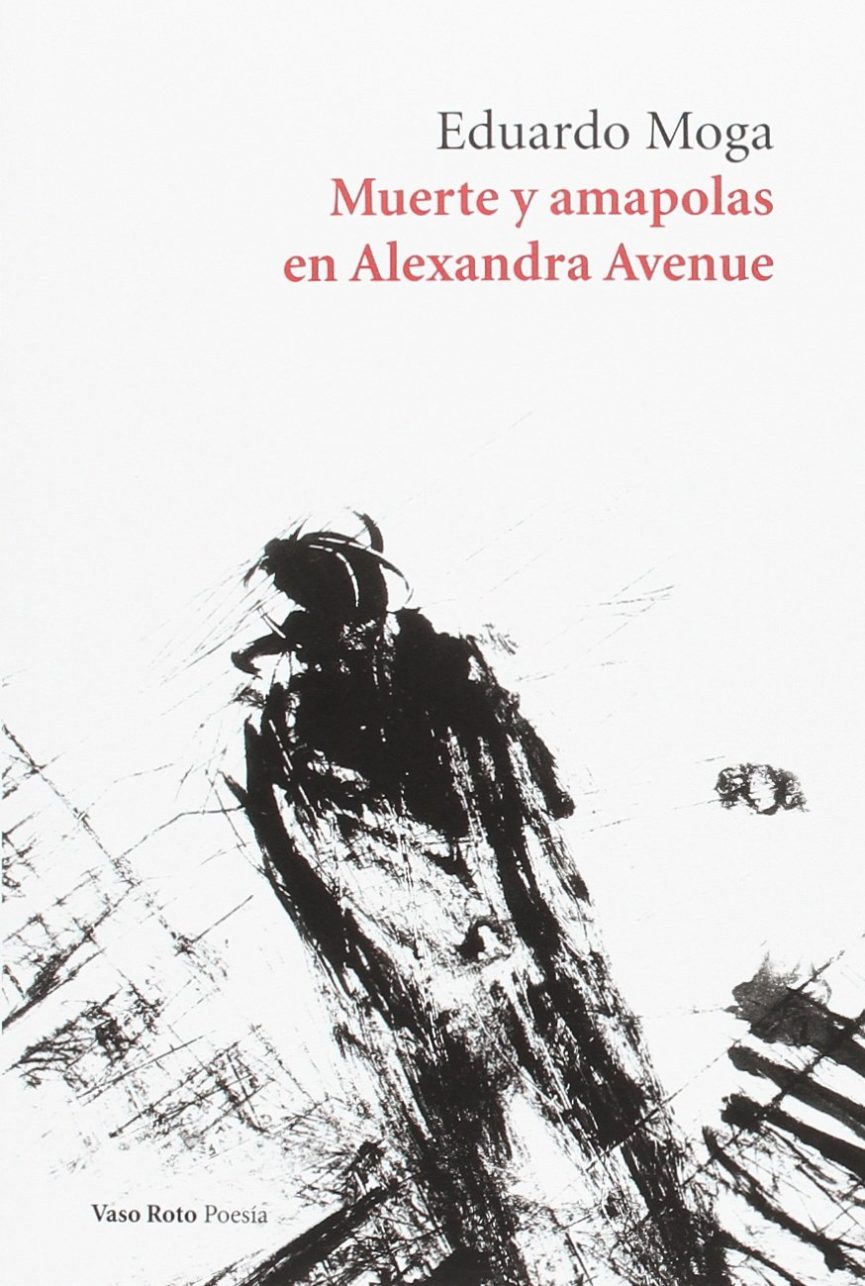GEMA BORRACHERO GARCÍA
MUERTE Y AMAPOLAS EN ALEXANDRA AVENUE
Eduardo Moga
Vaso Roto, 2017.

Esta reseña pretende ser el fruto agradecido tras un periplo que me ha llevado a bucear en la poesía de Eduardo Moga, a la que llegué a través de la prosa hipnótica de sus reseñas y su bitácora: sensible, inteligente y llena de humor.
Su producción poética desde la concesión del premio Adonáis por La luz oída (1995) hasta Insumisión (2013) y Muerte y amapolas en Alexandra Avenue (2017) me cautiva por su compromiso estético con el lector en tanto que ser lingüístico. Este último rasgo ha propiciado que se califique su poesía de hermética y difícil, cuando me parece que responde justo a lo contrario: a una necesidad de comunicación veraz entre tanto ruido y a la confianza en que el lenguaje (la poesía) nos une y nos ayuda a vivir. Muerte y amapolas en Alexandra Avenue se inicia con un largo e implacable monólogo inquisitivo sobre el desconcierto (no por asumido menos descorazonador) ante el fracaso de su viaje: la soledad y la incomunicación (ejes temáticos del libro) son el bagaje de la huida; el resultado, un grito de rabia y desesperación que veremos cuajar en la sección “Clamor cuchillo”. Pero antes de que los versos estallen en ese grito, recorreremos espacios de Londres impregnados de ausencias, pérdidas y añoranzas.
En la primera parte, “Correspondencias”, la ciudad se convierte en el escenario de la soledad, materializada en “luz sin raíz” o en la “arquitectura aciaga de la noche”.
Todos los textos de esta sección se bifurcan, como terminaciones nerviosas, en la prosa y en el verso, permitiéndonos transitar así por la emoción y por su eco. En el verso experimentamos la llaga en toda su tensión lírica; la prosa atempera esa tensión con su tono de diario, con los detalles casi pictóricos de las descripciones, de un lirismo y plasticidad extraordinarios.
Los procedimientos son muchos y variados para lograr el extrañamiento del lector y, simultáneamente, ofrecerle una amplitud significativa inusitada. La personificación es constante (de los objetos, incluso de los materiales constructivos), como si la soledad pudiera poblarse de palabras capaces de paliar con su animismo la distancia insoportable de los amigos, la familia o el cuerpo deseado. Metáforas e imágenes apabullan por su consistencia creativa, dando forma precisa a toda la inquietud existencial del poeta: “las vértebras de la nada”, “los añicos de mi estar sin desembocadura”. Encabalgamientos y repeticiones acompasan ese movimiento de la palabra y el cuerpo del flâneur, cuyos pasos se ensimisman en sintagmas y largos periodos para, de repente, detenerse y desglosar su estupor o su angustia en enumeraciones acuciadas (por el asíndeton o el polisíndeton) y acuciantes.
“Estampas del destierro”, la segunda sección, es la más amable del poemario. La brevedad y condensación de los poemas contrastan con el desarrollo de los anteriores. Los parques de Londres, donde el poeta parece encontrar cierto consuelo, estimulan los sentidos. Los animales y el bosque son los protagonistas y dan pie al lenguaje a mimetizarse con ellos (la garza y el alambre, la ardilla sinusoide…) en una simbiosis vital, gráfica y fonética. Porque si algo destaca en la poesía de Moga es su escritura casi corpórea, la sintaxis viva en su movimiento, el derroche sensual con que ensambla significante y significado.
La soledad y la muerte acechan nuestro latido cotidiano, pero no es menos cierto que el placer (el de lo inmediatamente tangible y el que reconstruye el texto, con el gozo de su voz tras el de su referente) compensa esa conciencia de finitud y desamparo.
La desesperación estalla como ya he dicho en “Clamor cuchillo”. Esta tercera sección del libro se convierte en el grito surgido de la fractura del yo que, enfrentado a sí mismo y al fracaso de la huida, incapaz de recomponerse en soledad, se lanza descoyuntado traspasando las heridas a la página:
“este vino vesicante
con el que combato el amanecer
esta triquiñuela de la escritura
que es un consuelo idiota”
Las líneas huyen, escapan a los ojos, que tratan de seguir el recorrido de esta cicatriz cosida a palabras. La fractura puede rastrearse en verbos, sustantivos o adjetivos (“se desgarran las nubes”, “el cataclismo del día”, “olores atarazados”).
La identidad fragmentada y enfrentada a su fragilidad conduce a la incertidumbre de la conciencia que, aunque maltrecha, no es doblegada por ninguna fe si no es la de “este desolado hacer sentir pasar vivir/ ser”. A través de la antítesis, del pulso entre el instinto de permanecer y la hartura de su sinsentido se describe el desorden interior: “soy lo inacabablemente momentáneo”, “lo unánime en lo disímil”. Esta contradicción no es sino el síntoma de un hombre “aterradamente solo”, en “una ciudad de llaves que no abren/ y ríos que no ríen”. ¿Pero no es acaso la contradicción lo que más profundamente define al ser humano? “
Clamor cuchillo” nos habla de desamparo y de tedio, del cansancio de uno mismo, del desmayo de las palabras tras escarbar en las razones de la soledad:
“clamor tedio
clamor prisión
clamor cadáver
clamor silencio”
El poemario se cierra con un conjunto (“Otros exilios”) de cinco monólogos puestos en boca de otros tantos exiliados españoles. Las inquietudes más íntimas de estos personajes relevantes de la intelectualidad convergen con las del propio Moga, cuya personalidad arrolladora impregna cada recoveco de las páginas, incluso estas en las que –quizá– ha querido distanciarse de sí mismo. Así, vemos el poder curativo de la escritura en el texto sobre Arturo Barea; la insumisión de la conciencia y el anticlericalismo de Blanco White; el miedo a la muerte de Pedro Garfias; el desamparo de Cernuda sin la cercanía de otro cuerpo; el vacío existencial del esteta que fue Jesús Alviz.
Esta última sección da fe de la vasta cultura de Eduardo Moga (ensayista, traductor, crítico, editor) que, lejos de convertirlo en erudito intratable, poeta maldito o comunicador de élites, lo afianza en una tierra sedienta como la nuestra. Leerlo, sin duda, alimenta y es alivio para la sed.